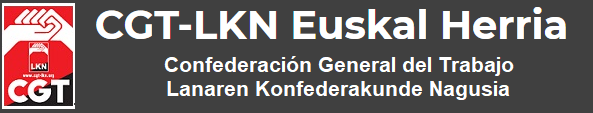<<Hemos derrotado al virus, controlado la pandemia y doblegado la curva)>>
<<Hemos derrotado al virus, controlado la pandemia y doblegado la curva)>>
(Pedro Sánchez, 5/07/2020)
El 19 de septiembre, en plena segunda oleada de la pandemia y pocas horas antes de que entrarán en vigor las limitaciones a la movilidad en distintas zonas de la capital, Pedro Sánchez decía por televisión que <<nos esperan semanas complicadas>> al tiempo que descartaba <<un confinamiento del país>>. Palabra de presidente, un déjà vu. Literalmente lo mismo había manifestado el pasado 11 de marzo, solo tres días antes de decretar el Estado de Alarma más radical, duradero y frustrante de toda Europa: <<nos esperan semanas complicadas>(https://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/2020/03/11/).
Sin embargo, la segunda declaración no era solo un corta y pega de la inicial. El mensaje formaba parte de una estrategia de acoso y derribo contra la negligente presidenta madrileña, que al dar a conocer las nuevas restricciones se había mostrado rotundamente contraria a solicitar el confinamiento general <<por los efectos económicos que comporta>>. Aunque para consumar esa estrategia diseñada por el zar monclovita Iván Redondo aún había que experimentar un escabroso rodeo. El que abarcaba desde la escenificación de una tregua entre Sánchez y Ayuso el 21 de septiembre y la imposición del aislamiento perimetral por el Gobierno central a la Comunidad de Madrid ochenta horas después.
De ahí que lo anticipado por el jefe del Ejecutivo, sin duda con información privilegiada sobre la casi segura negativa evolución de los contagios en esa comunidad, significara en la práctica hacer responsable a Díaz Ayuso de lo que mucho y malo que iba a venir. Un eslabón más en la escalada para repetir allí el modelo de moción de censura que había logrado colocar un gobierno de coalición progresista en la Moncloa. De hecho, nada más anunciarse las primeras medidas punitivas, colectivos ciudadanos ligados a grupos de la oposición en la asamblea regional se habían manifestado ante la antigua Casa de Correos pidiendo la dimisión de Ayuso. Le acusaban poco menos que de fomentar el darwinismo social por <<estigmatizar a los barrios obreros del sur>> y <<castigar a los trabajadores rojos>>. Otro déjà vu. Como cuando PSOE y Unidas Podemos fletaron autobuses en toda Andalucía para boicotear la toma de posesión del presidente pepero de la Junta. Durante el pico de la pandemia, algunas de las áreas más castigadas estaban en la parte acomodada de la ciudad, como el distrito de El Retiro, y entonces el plante de los <<cayetanos>> cosechó la rechifla de medios de comunicación y activistas sociales.
Entre estos episodios se enmarca el pandemónium al que ha derivado la crisis sanitaria en España. Un lamentable ejemplo de <<descoordinación>> e <<incompetencia>>, en expresión de dos destacados epidemiólogos que, junto 170.000 sanitarios en representación de 55 sociedades médicas, han suscrito un manifiesto reclamando a las Administraciones <<estrategias que permitan mejorar la gestión>> de la pandemia.
Ni a nivel estatal ni en el de las comunidades se ha generado una política común y solidaria para contener al Covid-19 que dejara aparcadas las discrepancias ideológicas. Al contrario, se exacerban hasta convertir al adversario político en una pieza a batir, en la lógica amigo-enemigo (o conmigo o contra mí). El mismo revanchismo de que hace gala el PP de Pablo Casado ante las demandas de lealtad institucional lanzadas por el gobierno de la nación, con casposas descalificaciones de socialcomunistas y amigos de separatistas y filoterroristas, utiliza el PSOE y UP cuando se trata de cerrar filas con altura de miras para hacer otro tanto en Madrid, enarbolando la manoseada muleta denigratoria del trifachito, las tres derechas y otras sandeces para consumo de tonsurados en la fe.
Con un desprecio absoluto de la mínima ética democrática, los políticos han visto la pandemia como una oportunidad histórica para reforzar sus intereses cortoplacistas de casta. Un obsceno negocio particular que, lejos de cohesionar una sociedad civil virtuosa en la dirección única de derrotar al coronavirus con todos los recursos disponibles (humanos, materiales y políticos), la ha fanatizado hasta límites de fractura insostenibles. No salimos más fuertes, como asegura el gran hermano de la <<nueva normalidad>>; salimos más estúpidos y encanallados.
Objetivamente, el coronavirus no es de derechas ni de izquierdas: es un patógeno asesino. Se lleva por delante a rojos y azules, ancianos y jóvenes, blancos y negros, y se ensaña con todo tipo de seres sin reparar en su renta per cápita, estatus, color, edad, nacionalidad o ideología. Pero subjetivamente, descendiendo a ras de suelo, la realidad cambia. Confinamientos selectivos o integrales; restricciones de movilidad; asistencia sanitaria; aprovisionamiento de mascarillas para protección personal (otro atraco de una Administración que cobra el 21% de IVA mientras en Europa está al 4%); capacidad para realizar PCRs; y demás contingencias para frenar al Covid-19, tienen distinta incidencia según la clase social y su resiliencia económica y cultural.
No es lo mismo pasar la pandemia en un chalet con jardín y piscina que sufrirla en un piso patera en “barrios tóxicos” de alta densidad poblacional. O poder atender a los compromisos laborales con habilidades de teletrabajo que necesitar de la actividad presencial para llevar el sustento a casa. Como ocurre entre los sectores ciudadanos menos pudientes, que son las que se encuentran en los espacios habitacionales más hacinados y vulnerables. Por eso es tan importante que los todos los poderes públicos gestionen la crisis con criterio de discriminación positiva. Favoreciendo desde el Estado y las Autonomías a los grupos potencialmente más indefensos. Pero también incentivando lazos relacionales que hagan prevalecer el bien común.
Esa debería ser la prioridad en un país que concibiera lo público desde una perspectiva democrática, y más en el caso de España, donde el poder de decisión está en manos de una coalición de izquierdas, a la que por definición se supone progresista. Hasta aquí la teoría. El problema se plantea en el momento en que esas autoridades, abrumadas por la magnitud de la pandemia y temerosas de que se incube un rechazo social que las desestabilice, optan por sostenella y no enmendalla valiéndose de la propaganda y la impostura como parapeto. Y en un país sin apenas memoria de sociedad civil organizada, la tentación de convertir el tsunami de la pandemia en una forma de afirmarse en el poder está a la orden del día.
Huelga decir que frente a la opción de la competición y la revalidad, los responsables políticos podrían haberse decantando por el apoyo mutuo, utilizando sus ingentes medios para activar entre la gente impulsos de solidaridad y cooperación. Pero la clase política sabe que cuando en el pueblo se despiertan esas energías autogestionarias, la demanda de dirigentes sabihondos mengua. De ahí que en estas situaciones, lo normal es que desde el Estado se opte por ejercer el máximo de autoritarismo, instando a que la ciudadanía acepte mansamente las normas que el gobierno tenga a bien disponer. Nunca como en estos momentos de zozobra se ha puesto en evidencia la verticalidad del poder <<por nuestro propio bien>>.
En solo 5 días a principios de marzo pasamos de confiar en un gobierno que consideraba lógicas las manifestaciones y actos masivos a declarar el Estado de Alarma con mando único e integral. Por nuestro propio bien se constituyó un comité de seguimiento de la pandemia dirigido por un experto que semanas antes se permitía opinar públicamente que como mucho habría dos o tres contagios. Con idéntica confianza la gente aceptó como normal que Sanidad fuera incapaz de facilitar los equipos de protección para los sanitarios, lo que hizo que resultáramos el país con más infectados entre el personal hospitalario. Y lo mismo ocurrió con las contradicciones en el recuento de fallecidos (opacidad que se mantiene); el cambio de opinión sobre el uso de mascarillas, pasando de afirmar que no servían para nada a considerarlas imprescindibles (después reconocieron que en un primer momento se optó por desaconsejarlas por no disponer de ellas); el barullo con la existencia de una comisión de expertos para evaluar la desescalada (que nunca existió); la tesis de que en el verano con el calor el virus perdería letalidad; o las diferentes teorías en torno a la eficacia de los test de detección PCR (otro agujero negro de la política informativa), entre otros desvaríos promocionados desde las alturas.
Todo ello para, ante la enormidad de la tragedia de los miles de ancianos muertos en las residencias, cambiar el guion y trasladar la carga de la prueba a las comunidades y a los mismos ciudadanos. Era el inicio de una transferencia de responsabilidades que intentaba diferir la gravedad de unos hechos que nos sitúan de nuevo como el país del mundo con mayor número de contagiados por habitante. Esta misma semana el semanario británico The Economist («La venenosa política ha empeorado la pandemia y la economía en España«) juzgaba así el curioso traspaso de competencias en el fragor de la crisis: «Sánchez les entregó el control de la epidemia y se fue de vacaciones”. El mismo gobierno que trató de confiscar los remanentes de tesorería por una cuantía de 14.000 millones a los municipios.
Frente a esta realidad insoslayable el gobierno ha respondido con la militarización de la crisis y la propaganda de parte. Jefes de la Policía, el Ejército y la Guardia Civil escoltando al responsable de comunicar a la población el seguimiento de la pandemia; militares desplegados para controlar las infracciones del Estado de Alarma, y hasta rastreadores de uniforme como soporte de la vigilancia epidemiológica, en un país que tiene el mayor índice de paro entre jóvenes de toda Europa (para formar una rastreador no parece que haya que ir a la universidad). Y complementando ese escenario bélico (la Operación Balmis en la que todos éramos soldados), el patético intento de convertir a Fernando Simón, máximo responsable de la comunicación epidemiológica, en un simpático influencer mediático, ora en plan James Dean motorizado con chupa de cuero y todo, ora de Indiana Jones en la órbita del Planeta Calleja, mientras volvíamos a coronar las peores estadísticas del Covid-19. Con patética sincronización, expresiva del bochorno de una élite que ni siquiera se respeta a sí misma, en la misma noche del viernes 2 de octubre que entraba en vigor el cierre de la ciudad de Madrid y otros 9 municipios de la Comunidad, Telecinco emitía en prime time el indecente reportaje con el intrépido director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Es todo lo que puede esperarse de una clase dirigente que se vanagloria de haber aprendido casi todo en política viendo series televisivas como Juego de Tronos, Borgen o Barón Noir, donde se ilustra sobre el arte de manipular al pueblo desde la presunta legitimidad que da detentar el poder. España es el único país de su entorno en que la Fiscalía ha solicitado el archivo de las querellas presentadas contra el gobierno por su gestión de una pandemia que ha arrojado ya más de 30.000 víctimas (cerca de 50.000 según otros registros oficiales). Como decía el escritor Antonio Muñoz Molina en un reciente artículo insólito por su valentía (La otra pandemia, El País, 27 de septiembre): “La política española es tan destructiva como el virus. Contra éste llegara una vacuna, pero contra el veneno español no parece que haya remedio. Si no hacemos algo, esta gente va a hundirnos a todos”.
(Nota. Este texto es una actualización del publicado en el número octubre de Rojo y Negro).