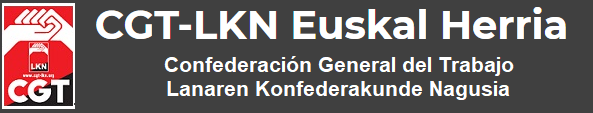“El gobierno transmitió a miembros del Constitucional su preocupación
“El gobierno transmitió a miembros del Constitucional su preocupación
por el daño que sufriría el Estado con la investidura del ex presidente fugado”
(Portada del diario El País 29-1-2018)
A muchas personas las idas y venidas del procés les dejarían frías, como si de un asunto doméstico se tratara, sino fuera porque a su conjuro el gobierno del Estado, el duopolio dinástico hegemónico, los poderes fácticos y la Marca España no estuvieran conculcando derechos fundamentales que a todos afectan. De ahí, que quedarse al margen, a la chita callando o en la equidistancia mística, como hace buena parte de la izquierda nominal y muy especialmente Unidos Podemos (U-P), signifique a la postre dar pábulo a que esas instancias represivas se crezcan en el uso y abuso de desafueros. Es cierto que existe una polarización en torno al llamado “desafío catalán”, expresión manufacturada por Madrid que incorpora en su enunciado una interpretación despectiva sobre las posiciones favorables al muy lógico “derecho a decidir”. No podía ser de otra forma cuando lo que en fondo se dirime en este conflicto es optar entre una renovación democrática o insistir en el acrítico sometimiento al ordeno y mando.
Fue el entonces vicepresidente socialista Alfonso Guerra quien dijo con la prepotencia cheli que le caracterizaba aquello de “Montesquieu ha muerto”, para justificar el golpe de mano del PSOE contra la configuración del poder judicial en su versión original. Sucedió en 1985 aprovechando la mayoría absoluta del felipismo y con la excusa de que muchos jueces y fiscales padecían de una roña ideológica que les hacía ignorar las demandas de la sociedad civil y de sus sectores populares. O sea, por nuestro propio bien. Y de esa guisa se modificó la fórmula inicial de elección de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en su mayoría de doce miembros pasaron de ser nombrados directamente por jueces y magistrados a serlo por las Cortes, Congreso y Senado, que es lo mismo que decir por las cúpulas de los partidos políticos del bloque borbónico. Y a partir de ahí todo quedó bajo control remoto, y quien se moviera jamás saldría en la foto. La reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, que menosprecia lo que proclama el 128, 1 de la CE, y después la aplicación del 155 para intervenir las legítimas instituciones catalanas, constituyen sendas agresiones contra los valores democráticos por “imperativo Legal”. Eso que tradicionalmente denominaban “razón de Estado” todos los que creen que el Estado son ellos, su cortijo.
Ese diagnóstico se ha visto una vez más confirmado por la reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC) en respuesta al recurso presentado por el Ejecutivo solicitando que se prohibiera el pleno del Parlament en el que se debía proceder a la investidura del ex president Carles Puigdemomnt como candidato propuesto por dicha cámara. Y claro, de nuevo la cebada al rabo, como ya ocurriera cuando en el 2010 el mismo TC, clónico en su identidad corporativa del CGPJ, se cepillara parte del Estatut sancionado por los ciudadanos de Catalunya convocados en referéndum. Ni separación de poderes ni garantía de derechos y libertades: con la iglesia hemos topado. No es una chapuza jurídica, chusqueros hay en todas las familias togadas. Es una afrenta democrática y un insulto al pueblo soberano del que teóricamente emanan todos los poderes. El rodillo partitocrático que corroe al Constitucional ha vuelto a hacer una de las suyas, y además por unanimidad por si quedaran dudas de su burda parcialidad.
No otra cosa significa ese auto por el que dispone algo distinto a lo que era objeto de petición por parte del gobierno (prohibir a priori el pleno de investidura), que contaba con el triple rechazo preceptivo (aunque no vinculante) del Consejo de Estado, de los letrados del Tribunal Constitucional y de su magistrado ponente. Todo eso ha sido flagrantemente vulnerado por los integrantes del T.C. cuando han instado a la obediencia debida al órgano que representa la voluntad de los catalanes expresada en las urnas en unas elecciones dimanantes de un acto con fuerza legal amparado por ese mismo alto tribunal. Es como aquello atribuido a Romanones de “dejemos que ellos hagan la ley que nosotros haremos los reglamentos”, solo que en este caso sería “dejemos que el pueblo vote lo que quiera que luego nosotros haremos lo que nos dé la gana”. Lo llaman democracia y no lo es. Aunque a nadie con un mínimo de sensibilidad democrática y decencia política se le escape que ese alarde de violencia estatal encubre en realidad un sentimiento de profunda debilidad y sinrazón. Y que, como suele ocurrir en muchas oligarquías alicatadas de patriotismo constitucional, se trata de una degradación sistémica que no admite reforma ni enmienda porque sus metástasis han invadido todos los intersticios del poder. Desde los partidos políticos a los medios de comunicación de masas, todos se han confabulado para un pírrico ¡Santiago y cierra España! caiga quien caiga.
Siempre con los tintes chaplinescos a que nos tiene acostumbrado el Régimen del 78. Un jefe de gobierno que dice públicamente que no se puede recurrir un anuncio y cuarenta y ocho horas después actúa en completa inconsecuencia. Un ministro del Interior al que se le ve el plumero autorizando un despliegue policial extraordinario en el perímetro del Parlament en vísperas del pleno de investidura. Y un jefe del Estado nunca elegido que se desplaza a la cumbre de Davos para anticipar al gotha financiero (igual que hizo en su reciente alocución televisada tras la consulta del 1-0) que bajo su reinado se preparaba una segunda y más perversa versión del ¡¡a por ellos!! frente a los recalcitrantes del “derecho a decidir”. Todos actuando de oficio contra los bienes comunes en un inaudito ejercicio de justicia preventiva. Con lo que está en juego, sería estar en las nubes creer que este diluvio antidemocrático es un chaparrón que solo moja del Ebro para arriba. Y si no, basta leer lo que asegura El País en la cita que encabeza este artículo. También el franquismo “transmitía” consignas al Tribunal de Orden Público (TOP) para preservar las esencias de la dictadura.