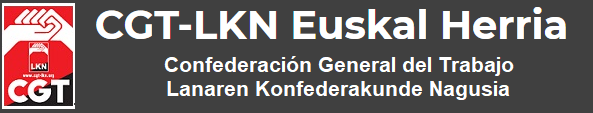“Esa lealtad suprema que es el patriotismo”
“Esa lealtad suprema que es el patriotismo”
(Herrero de Miñón)
El hábito no hace al monje. Ni se puede importar a España valores compartidos de países con mayor dimensión democrática. El concepto “patriotismo constitucional” (Dolf Sternberger), innovado en la antigua República Federal Alemana (RFA) para promover una convivencia cimentada en el respeto de los derechos humanos, superadora de la etapa nazi, no tiene aquí apenas recorrido genuino. Entre otras cosas, y sobre todo, porque el punto de partida de nuestra institucionalidad se asienta en la amnesia oficial del pasado autoritario y liberticida, y no en su reprobación con las debidas consecuencias.
Posiblemente como un efecto de ese déficit fundacional, en estos precisos momentos asistimos a un golpe del nacionalismo constitucional. Así, mientras el bloque dinástico hegemónico se apresta a conmemorar el cuarenta aniversario de la Constitución, esa misma legalidad permite disolver el parlamento de una Autonomía y encarcelar a varios miembros de su gobierno por motivos políticos con desprecio del criterio de sus electores.
El secreto de esta patología radica en el artículo 2 de esa Carta Magna refrendada de aquella manera en 1978. Aquel que decía “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de la nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Precepto que convertía al Estado en el centro neurálgico de una comunidad de ciudadanos sobre la que orbitaban sus nacionalidades integrantes como países satélites. Es decir, la soberanía ni se compartía ni se delegaba. Por eso ha caído todo el peso de ese “nacionalismo constitucional” sobre aquellos que, en representación del pueblo que les comandó, pretendían habilitar el derecho a decidir.
El problema se abisma cuando sabemos, aunque casi todos los cronistas lo oculten fraudulenta y descaradamente, que la redacción de ese decisivo texto constitucional tuvo un origen espurio y extraparlamentario. No salió de los trabajos de la comisión encargada de confeccionarlo. Fue un mensaje impuesto por poderes ajenos a esos mandatarios populares a través de la presidencia del gobierno. Y según muchos indicios, el ukase tenía procedencia castrense. Pero los “padres de la patria” tragaron y convinieron en asumirlo como propio. Así se fraguó la historia malcontada de la famosa Constitución. Y armada con esos poderes, la Nación española, soberana sin paliativos, puede ahora llamarse andana a la hora de meter en vereda a los que se aparten de su oremus.
Cabría argumentar que en realidad se trata de una cuestión secundaria, porque otro artículo de superior jerarquía normativa encomienda en exclusividad la soberanía (la suprema autoridad) a la gente. Esta misión se perfila en el contenido del artículo 1, punto dos, aquel que proclama: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Entonces, ¿aquí paz y después gloría? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Democracia químicamente pura.
Pero hay un pero. Se llama soberanía transferida y compartida. Transferida porque habla de “soberanía nacional”, lo cual remite directamente a la susodicha “Nación española”, ente político “indisoluble” e “indivisible”. Y compartida porque hay otro elemento en la estructura constitucional que goza de una hegemonía absoluta. Un ser de carne y huesos, alguien excepcional, porque su potestas es vitalicio, no concita auctoritas, y además es inelegido.
Está en el artículo 62, apartado h. Y ese mandamás es el Rey que, aparte de ser el Jefe del Estado (art.56), es el “mando supremo de las Fuerzas Armadas”. Esas son las reglas del juego que hacen posible el rigodón de nuestro nacionalismo constitucional: Nación española, Rey y Fuerzas Armadas. Como una matrioshka de tres pisos. El perímetro se cierra con el nexo del artículo 8, punto 1: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Cambiemos el término “constitucional” por “institucional” y tendremos al artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado de la dictadura de 10 de enero de 1967.
Todo esto fue posible porque las cúpulas de los partidos de izquierda que habían asumido la oposición al franquismo entraron en la senda del cacareado consenso. Y al admitir la equiparación entre los “dos bandos” como un requisito para ganar la democracia tras décadas de dictadura, renunciaron de la noche a la mañana a las que habían sido algunas de sus señas de identidad. Estos son mis principios, pero si no les gustan tengo otros, podríamos decir parodiando al cómico. Aunque la cosa se vistió con ropajes intelectuales con el expediente de que se trató de una “concurrencia de debilidades”.
El primero en desfilar fue el Partido Comunista de España (PCE). En su Manifiesto Programa de 1975 podía leerse: «Respetando el inalienable derecho de los pueblos a decidir libremente sus destinos, la democracia política y social reconocerá el carácter multinacional del Estado español y el derecho de autodeterminación para Cataluña, Euskadi y Galicia, garantizando el uso efectivo de ese derecho por los pueblos”. Y en 1978 esto otro: “Las autonomías en el marco de la Constitución serán un elemento esencial de la democratización del Estado, ya que representarán el reconocimiento concreto de las peculiaridades políticas, económicas y administrativas, idiomáticas, culturales, etc., de los pueblos de España”. Por su parte, el PSOE hablaba del “derecho de autodeterminación de los pueblos” en el XXVII Congreso de 1976, para dos años después, en el XXVIII Congreso, hablar de “la profundización autonómica plasmada en la Constitución”.
El bloque consensual, que ahora abracadabra el artículo 155, constituye una unidad de destino en el nacionalismo constitucional.
(Nota. Este texto es plenamente deudor de la obra de Xacobe Bastida La nación española y el nacionalismo constitucional. Ariel Derecho, 1998)