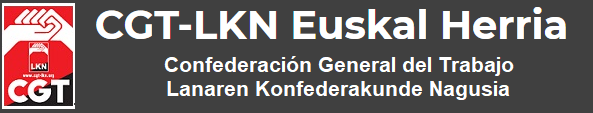Aviso sobre los engañosos espejismos de cambio social pacíficos y sin traumas tales como el decrecimiento
La necesidad de una alternativa a un mundo en crisis simple y fácil de comprender apremia a muchos de los que se han comprometido con la transformación radical de la sociedad, demasiado ocupados para extraerla de la historia gracias a un pensamiento crítico.
Las fórmulas salvadoras donde hallar respuesta para todo son los sucedáneos ideológicos de la teoría revolucionaria, y sus promotores las plasman en breves catecismos destinados a suplir el esfuerzo de los balances, las lecturas, los debates y las peleas.
Además, tienen la virtud de rehuir la confrontación y la polémica, como si los antagonismos sociales no fueran importantes, o como si su superación fuera posible sin movilizaciones continuas y choques virulentos, lo que las convierte en productos ideales para el consumo doctrinal de las clases medias asalariadas, pacíficas por naturaleza y poco inclinadas a marchar por derroteros que temen.
Así por ejemplo sucede con el recetario de la agroecología, el municipalismo, la renta básica, la soberanía alimentaria, la teoría del valor y el decrecimiento. Poco importa el grado de verdad que contengan, porque no se trata de conocer nada, sino de creer, es decir, que no es cuestión de un análisis de hechos con el que encarar la realidad, sino de fe en la aplicación instantánea de una dogma revelado que con brevedad y sencillez todo lo explica.
Los mismos conceptos que ocupan el núcleo de estas ideologías condensadas soportan a menudo reducciones abusivas, como ocurre por ejemplo con el eslogan de “decrecimiento turístico”, hoy de moda en Mallorca. Sin embargo, los decrecentistas, al menos en teoría, no quieren una sociedad con crecimiento negativo, sino una donde el crecimiento no fuera necesario. Para el caso balear, una sociedad sin turismo.
El colocar en la `puerta de la isla el cartel de “completo” tiene más que ver con la cantinela de “turismo sostenible”. El turismo es una actividad capitalista y como tal ha de crecer siempre sea como sea: los beneficios se reinvierten para ir acumulando capital. Hablar de decrecimiento turístico es un contrasentido, como también lo es hablar de sostenibilidad. Si es turismo no es sostenible; si es sostenible, es decir si recicla todos sus residuos y repara todo lo que destruye, no es turismo. Literalmente, como dicen los castizos, el turismo no puede comerse sus marrones.
En un principio advino el problema, a saber, el crecimiento; luego sería el turno de la idea genial. El descubrimiento por un hombre de ciencia, habría de indicarnos el camino. La fórmula decrecentista debe mucho a su antecesor, el economista Nicolás Georgescu-Roegen, que en los años sesenta ya identificó a la expansión demográfica, al crecimiento industrial y a la contaminación como señales de una crisis que conducía la humanidad al colapso biológico.
El agotamiento de los recursos del suelo y el subsuelo junto con la acumulación de residuos, dispararía los costes reales del desarrollo, que pagarían los pueblos con desigualdad, embrutecimiento, enfermedad y guerras. Estos análisis eran comunes en los economistas disidentes y los ecologistas de la época, los primeros, pero a Georgescu corresponde el mérito de la invención de la palabra “decrecimiento.” La confección de una fórmula de estabilización ecológico-administrativa de la economía con ese nombre, debida a Serge Latouche, es bastante posterior, pero guardará todo el idealismo de su inventor. Los expertos han hecho sonar la alarma; los hombres de Estado habrán de escucharla y obrar en consecuencia.
El mensaje es catastrofista: la catástrofe resulta una poderosa impulsora de las fórmulas omniexplicativas y milagreras. Si bien la conciencia de la situación nunca quedará aclarada, la esperanza en la salvación saldrá reforzada con las ocho erres del decrecimiento. Es el aspecto catequista de los desastres. En la medida que proliferan, no faltan apóstoles que alientan la formación de clanes de fieles que, de acuerdo con las enseñanzas austeras de los maestros, esperan que el agotamiento de los combustibles fósiles, el cambio climático o cualquier otra cosa convenza a los dirigentes de inspirarse en sus propuestas, pensadas para salir del desarrollo permaneciendo siempre dentro.
Una característica común de las fórmulas mencionadas es la ausencia de una crítica de la política y la partitocracia siquiera en forma esquemática y simplificada. Al parlamentarismo profesional, o lo ignoran, o peor, lo aceptan tal cual. El decrecimiento, en su forma más ortodoxa, es una doctrina reformista que confía en el Estado como agente de un convivencialismo social sin traumas ni sobresaltos. No busca de ningún modo la ruptura con el orden establecido ni en el plano económico (abolición de la propiedad, fin del trabajo asalariado, supresión del dinero), ni en ningún otro plano. La transición a una sociedad ajena al crecimiento dependerá pues de leyes y disposiciones que han de tomarse consensualmente en el área convencional de la política y de la empresa.
La palabra ‘revolución’ queda entonces excluida del vocabulario decrecentista, si por ella se entiende el cambio brusco, radical y violento de las relaciones sociales y de las instituciones. La revolución del decrecimiento no pasa de un cambio evolutivo en la producción, intercambio y consumo de bienes y servicios, lento, suave y relajado, que será protagonizado por masas conectadas en red y guiadas por iluminados ecofriquis. Éstos se encargan de “tejer” una urdimbre convivencial que permita acumular “capital relacional”, algo supuestamente muy beneficioso para la causa de la sobriedad, la bicicleta y el reciclado.
Las masas solamente han de presionar con buenas maneras a los dirigentes estatales con el fin de hacer transferir parte de los beneficios del sector privado a la sociedad civil. Eso es lo que llevará a una “reestructuración” que culmine en una “democracia ecológica”, o sea, en un parlamentarismo verde. La oposición total a las transformaciones abruptas ha sido afirmada en múltiples ocasiones. No se trata de un rechazo radical del capitalismo, la tecnología y el sistema de partidos; todos los compromisos con los empresarios, los tecnócratas y las “izquierdas” son posibles, y la misma palabra “democracia” se presta a todas las ambigüedades y a todas las derivas electoraleras.
La fórmula decrecentista es fundamentalmente tranquila, de buen rollo, etapista, por lo que su aplicación sería problemática en unas condiciones distintas a las del capitalismo europeo, con su extensa clase media y sus partitocracias. Refleja un malestar propio de los sectores intermedios nacidos con la expansión de los servicios estatales, a quienes no gusta las destrucciones de un régimen económico capitalista al que sin embargo deben su origen y aceptan con pocas reservas.
La fórmula del decrecimiento no nació en la lucha social, sino en los despachos universitarios. No ha salido de la condensación en el imaginario social de las enseñanzas aprendidas en la resistencia a la nocividad del capital y la defensa del territorio, sino del ensamblaje aventurado de elementos críticos de variada procedencia efectuado por un funcionario iluminado que “reevalúa” datos y “reconceptualiza” discursos.
Ese nacimiento en probeta tan característico no debe nada a la conflictividad social, ni tampoco espera nada de ella. Por eso se declara interclasista, ya que la verdad revelada en la fórmula sirve a todos, sin distinción del nivel en la escala social. Cualquiera puede vivir mejor con menos, voluntariamente pobre, recuperando y reutilizando. En realidad la propia fórmula es un ejemplo de reutilización de ideas anteriores.
No se apela a fuerzas sociales concretas que tengan por misión operar el cambio de rumbo de la maquinaria económica, sino a individuos a los que Bakunin apodaba en su época “filisteos” y que ahora Theodor Kaczynski llama “sobresocializados”, o sea, infectados por el código ético de la sociedad del espectáculo, que es como decir enfermos de corrección política. Nos estamos topando con la ideología ciudadanista, que ya cuenta con representantes en consistorios mayores y en los parlamentos. De acuerdo con ella, el modelo frugal, cooperativo y ecológico del decrecimiento ha de estar “en manos de la ciudadanía”, o sea, en manos de los partidos y coaliciones ciudadanistas, por encima de las diferencias sociales, por otro lado, aplanadas con el derecho al voto.
Ha de convencer, no vencer: su implantación no vendrá del desenlace victorioso de una lucha antagónica apasionada y cruenta, sino del común acuerdo entre individuos particulares, objetores del crecimiento de la clase que fueren, dispuestos a hacer todo lo posible, democrática y participativamente hablando, por “reorientar” las instituciones hacia el ahorro, la redistribución de la riqueza y la protección del medio ambiente. Los filisteos no pelean.
Es evidente que cualquier formulación, por simplista que sea, que proponga a la administración y a las industrias asumir los costes medioambientales con el objeto de gestionar mejor el territorio, despertará simpatías en la izquierda convencional más progresista. Pero los esquemas del decrecimiento no atraen únicamente a los habituales de la política izquierdista ciudadanista, sino que circulan en los medios anarquistas, especialmente, en los implicados en la lucha contra la nocividad social y ambiental. Sobre todo si cuestionan aunque sea levemente la idea de progreso, los logros tecnológicos o el crecimiento de la economía.
Las lecturas de los clásicos, incluido Bookchin, y los mitos de la guerra civil son, en efecto, algo menos práctico que las recetas neorrurales de aplicación inmediata del estilo de “la vuelta a lo local”. El irresistible atractivo de las fórmulas de autoconsumo y autoocupación podrá sobre la reflexión global y el pensamiento estratégico, puesto que exigen menos trabajo, menos coraje y ninguna imaginación. Hay que contar con que el anarquismo funciona como refugio temporal de fragmentos de la juventud desarraigada de clase media, ávida consumidora de las modas alternativas y con una fuerte tendencia a emigrar hacia formaciones nacionalistas y ciudadanistas tan pronto como se contagian de “realismo”. La acción directa no sale especialmente beneficiada con tales partidarios para los que la historia es un lastre.
La separación entre economía y política típica de los decrecentistas mayoritarios se mantiene; ésta última se desdeña pero no se critica. Prueba de esa indiferencia a la labor de la crítica ha sido la denominación pomposa y triunfalista de “construcción de una nueva soberanía popular” que recibió en su día el 15M por parte de los cooperativo-integralistas. O la de “cultura agroalimentaria sostenible” otorgada a la venta de cestas de verduras ecológicas, que por otra parte ya se pueden encontrar en El Corte Inglés. El defecto mayor del decrecimiento libertario radica justamente en la conversión de determinados medios en fines absolutos, segunda característica más general del decrecentismo, que a menudo se acompaña con una espiritualización mística de la naturaleza o de la misma energía, elevadas a categoría de principio cósmico.
La sobrevaloración de las redes cooperativas informatizadas, que algunos llegan a calificar de “bases de contrapoder popular”, y la de sus monedas “sociales”, ni más ni menos que herramientas de “la transición hacia una sociedad autogestionada”, son reduccionismos interesados en justificar una práctica reformista. Obvio es decir que los numerosos proyectos cooperativos reciben una evaluación máxima, sean cual sean sus resultados tangibles. Parece que cuentan mucho más las buenas intenciones. En la misma línea fantasista, la satisfacción de las necesidades materiales e “inmateriales” básicas a través de estos espacios convivenciales recibe la calificación de “autogestión de nuestras vidas”.
Una adhesión a la carta (socio protector, donante, miembro a tiempo parcial, colaborador a ratos, etc.), unos cuantos miembros liberados y un arsenal de astutas artimañas jurídicas serán suficientes, según los partidarios de esa clase de autogestión, para financiar las cooperativas, ordenarlas y parar los embates de la ley vigente. El problema demográfico queda resuelto en un abrir y cerrar de ojos. Con los demás problemas pasará igual. La exageración de la perspectiva resulta casi cómica; de esta forma, y con tales efectivos, la revolución puede hacerse sin violencia y casi sin subvenciones. El Estado puede desaparecer y la dominación esfumarse con tan sólo subirse al carro de la economía “social” organizada por profesionales en compañía de buenos abogados. El concepto de revolución queda bien tostado.
El cooperativismo ha sido una práctica que figuró en los albores del movimiento obrero, a menudo confrontada con la “resistencia”, es decir, con la huelga y demás formas de la lucha de clases. Fue objetos de amplios debates, y en el Congreso de Barcelona de la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores, celebrado en julio de 1870, fue emitido un dictamen que empezaba así: ”Que la cooperación en sus ramos de producción y consumo no puede ser considerada como medio directo y absoluto para alcanzar la emancipación de las clases trabajadoras.
Sólo si puede servir como medio indirecto para aliviar algún tanto la suerte de una parte de nosotros y alentarnos a trabajar en la consecución de nuestro verdadero objeto (…) la solidaridad de todos los ánimos en el deseo vehemente de sustraernos todos, directa, inmediata y definitivamente a la explotación burguesa, derribando las columnas del orden social presente.” Para los internacionales, el objetivo de la asociación obrera no podía ser otro que la organización de una fuerza capaz de “liquidar” el régimen de clases, no la supervivencia más o menos cómoda dentro de él.
La “cooperación de producción”, sólo si iba unida a “la federación universal de asociaciones productoras” podía ser “la gran fórmula de gobierno del porvenir”. En el presente de la AIT era un medio subordinado cuya importancia dependía de que alentara la solidaridad y huyera “de crear intereses restringidos.” Salvando la distancia histórica y situándose en una perspectiva antidesarrollista revolucionaria, los argumentos hoy en día conservan plenamente su validez, puesto que el cooperativismo está derivando por activa o por pasiva a complemento de la política ciudadanista.
Ciertamente, el regreso al campo, la desobediencia civil, los grupos de consumo, la autogeneración de energía, las clínicas gratuitas, las escuelas libres y los talleres colectivos, por citar sólo unos pocos ejemplos, no son experiencias a desdeñar, más bien todo lo contrario. Esa clase de realizaciones prácticas contrarresta el efecto desmoralizador de un análisis puramente negativo, pero de ningún modo pueden constituir por sí mismas, dentro de la sociedad capitalista con la que cohabitan, otra cosa que enclaves inocuos de supervivencia típicos de los grupos excluidos.
La autogestión a pequeña escala, si está desconectada de las luchas, es algo que no preocupa al orden dominante, ya que es tan frágil que éste la puede eliminar cuando quiera. Es perfectamente compatible con el sistema, no le quita el sueño a los dirigentes. Muchas otras cosas harían falta para que pudiera considerarse una alternativa, y, en un mundo en el que la marginalidad y la protesta son susceptibles de convertirse en mercancía, nada está a salvo de la recuperación. De entrada, los ensayos autogestionarios no pueden desligarse de la defensa del territorio ni de las luchas urbanas. El mejor ejemplo de esa unidad sigue siendo la ZAD de Nantes. El regreso al campo es, correlativamente, un retorno a la ciudad, igualmente destruida. La comuna campesina ha de coordinarse con el ágora ciudadana por algo más que las legumbres.
La revolución social no será la obra de pioneros campesinos, por muy loable que sea su trabajo, sino la de masas urbanas cansadas de sobrevivir en condiciones extremas de consumismo y artificialidad impuestas por una economía en crisis constante. La revolución aludida ha de redistribuir la población por el territorio de manera que la relación campo-ciudad-naturaleza devenga equilibrada y positiva, y ahí si que resultará aprovechable la práctica autogestionaria previa. Pero, ante todo, hay que tener en cuenta determinadas verdades triviales, no siempre presentes en el “imaginario” autogestionista.
Que el territorio no podrá preservarse sin transformar radicalmente la sociedad que lo destruye. Que la transformación no será pacífica, porque la clase dominante empleará todo su poder y toda la fuerza que disponga para conservar su posición y sus privilegios por grave que sea la crisis. Que se ha de empezar desindustrializando, lo que equivale a ruralizar. Que la ruralización implica necesariamente desurbanización, es decir, que la reocupación de la tierra conlleva el desmantelamiento de las conurbaciones y la reinstalación voluntaria de multitudes en el campo.
Sería provechoso al efecto, por puro paralelismo histórico, echar un vistazo a la Mallorca árabe de las alquerías y los rafales, modelo de sociedad clásica agraria, autogobernada y equilibrada con la ciudad (la medina), centro del comercio y del poder. Que la energía autogenerada será la forma de energía dominante únicamente en un mundo desglobalizado con la actividad industrial, de la turística sostenible a la energética renovable, desmantelada.
Que el mercado mundial no se combate sólo con mercadillos de barrio y monedillas, sino sobre todo con fuertes protestas y ocupaciones. Que la salida del capitalismo es imposible sin su previa abolición. Que no se puede abolir el capitalismo sin desestatizar la sociedad. Que la desestatización no es competencia de los parlamentos, ni se decide en los tribunales ordinarios, sino la obra de un movimiento social cohesionado fraternalmente, capaz de forjar desde la base un proyecto revolucionario realista, es decir, que contemple como objetivo a corto plazo la abolición del Mercado y del Estado.